“La salud también es un derecho humano”
|
Fue
uno de los creadores del primer “índice de abuelidad” que permitió
identificar a hijos de desaparecidos y del Banco de Datos Genéticos.
Desde Nueva York, donde vive desde que intentaron secuestrarlo
en 1975, colabora en garantizar el derecho a la salud.
|
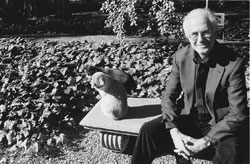 |
Por
Lila Pastoriza
“Esta temática, de gran desarrollo en los últimos años, reúne en mí al profesional médico y al activista por los derechos humanos que pasé a ser en el exilio”, sostiene Penchaszadeh. Es el hilo que enlaza al actual profesor titular de pediatría en el Albert Einstein College of Medicine de Nueva York, al director de un afamado centro estadounidense dedicado a genética comunitaria, con el consejero estudiantil de los años 60, con el pediatra que organizaba el área de genética en aquel Hospital de Niños que los contingentes juveniles soñaban “en el Sheraton Hotel”, con el médico que lidiaba en la ebullición del ‘73 para establecer “un plan de salud basado en la justicia”.
El 19 de diciembre de 1975 un comando armado intentó secuestrarlo en su consultorio de avenida Callao, a metros de Santa Fe, en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires. Luego de dos horas de golpes e interrogatorios, tres matones lo bajaron hasta la calle con una mordaza en la boca, los ojos vendados y las manos atadas atrás. “Y así y todo no pudieron llevarme. Eran las cinco de la tarde, pasaba mucha gente que parecía no ver nada... Cuando atisbé la puerta abierta del auto al que me empujaban, me resistí con todas mis fuerzas. No me pudieron meter en el coche y vaya a saber qué instrucciones tenían pero se fueron y desistieron de su intento. La gente se acercó, me sacaron la venda de los ojos. Fue un viernes: el lunes partí a Venezuela sin pisar mi casa, a la que nunca volví. Yo no estaba en partido alguno, no tenía existencia clandestina ni estructura que me apoyara. A los dos meses viajaron mi mujer y mis hijos, que tenían tres y seis años. Poco después vino el golpe y lo que pensé como una breve estancia se transformó en un largo exilio.”
–¿Cuál fue su actividad en el exterior?
–Desarrollé dos líneas de trabajo. Una, profesional-científica en el área de la genética y la pediatría. En la otra, me transformé en un activista por los derechos humanos, primero en Venezuela y luego, desde 1982, en los Estados Unidos. Fue entonces que me vinculé con los organismos de aquí, en particular Abuelas, a las que conocí cuando Chicha Mariani y Estela Carlotto fueron a Nueva York buscando los modos en que la ciencia entonces permitía identificar lazos de parentesco y probar identidades genéticas de los chicos que eventualmente pudieran localizarse. Ahí pude aportar desde lo profesional, cuando la tecnología genética estaba muy en pañales y las identificaciones se basaban en la tecnología empleada en los transplantes para detectar compatibilidad. Con un grupo de genetistas y matemáticos de Berkeley y de Nueva York adaptamoslas formulas utilizadas para las pruebas de paternidad a la circunstancia argentina, donde había que demostrar “abuelidad”, pues los padres estaban en general desaparecidos. Hoy, con los marcadores de ADN, aunque la técnica es la misma, los análisis son muchísimo mas precisos.
–¿Cómo evolucionó su vínculo con Argentina?
–Como por una serie de razones me mantuve hasta ahora fuera del país, fui armando una modalidad de contacto que pasa por visitas frecuentes y periódicas, colaboración con los profesionales argentinos, asesoría de hospitales, proyectos... Argentina pesa en mi vida mucho más que Estados Unidos, donde trabajo y resido. Tengo distintos tipos de vínculos. Uno ha sido el desarrollado como asesor de las Abuelas. En 1984, cuando el gobierno decidió encomendar el tema técnico de la identificación de los chicos a la ciudad de Buenos Aires, vine como consultor de la Organización Mundial de la Salud. Sobre la base de nuestro informe, las autoridades armaron la estructura luego refrendada por la Ley del Banco de Datos Genéticos, que tiene asiento en el Hospital Durand y que está a cargo de los análisis de investigación genética en los casos que encomiende la justicia. Mi rol fue ayudar a dar el puntapié inicial. Los otros vínculos tiene que ver con intereses profesionales más directos ligados a la genética, la salud pública y el gran tema que se ha desarrollado los últimos años en todo el mundo, que es el de los derechos humanos en relación a la salud. Originada en la necesidad de contar con metodologías médicas para documentar violaciones graves a los derechos humanos (torturas, desapariciones), esta temática fue evolucionando hacia una concepción mas social sobre el derecho a la salud, su defensa, su aplicación a la población. Y se pasó a denunciar no sólo matanzas y torturas sino que se privara de servicios de salud a la gente o que en su prestación existieran injusticias o inequidades.
–¿Cómo se manifiesta este tema en la sociedad?
–Estados Unidos, donde 45 millones de personas no tienen seguro de salud ni hay hospital público, es uno de los países de mayor inequidad en el acceso a la salud. En el país mas rico del mundo, los sectores sociales menos favorecidos se enferman más y se mueren antes. Esto implica toda una actividad de denuncia y de propuesta de soluciones, y en eso trabajamos desde la Asociación Americana de Salud Pública. Lo que aquí está ocurriendo con las prepagas y la privatización de los servicios sigue el modelo vigente allá, donde la atención médica esta a cargo de empresas con fines de lucro, las empresas de atención gerenciada, que sacrifican los derechos de los pacientes en favor de maximizar ganancias para los inversores. Y esto es un tema político de primera magnitud.
–¿Qué se propone hacer en Argentina?
–Con colegas de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social estamos intentando acciones para lograr mayor conciencia acerca de la relación entre derechos humanos y salud en nuestros países. Se trata de incidir desde la formación de los médicos, meternos como una especie de cuña para introducir en la Universidad el tema social de la salud. Aquí yo estoy colaborando, desde un consejo asesor, con una iniciativa surgida de profesionales argentinos de incorporar esta temática en la facultad de medicina de la Universidad de Buenos Aires a través de crear una Cátedra Libre de Derechos Humanos y Salud. Estamos haciendo jornadas para promover la temática. No se trata solo del acceso a la salud sino de la discriminación al enfermo, al discapacitado, de los derechos humanos de la población, como el de la prevención. Y en este terreno hay cuestiones de salud reproductiva muy candentes a nivel social, como el tema del aborto. Aquí, con la criminalización del aborto lo único que se consigue que la gente se muera, que las mujeres se mueran al querer interrumpir un embarazo. En América Latina aproximadamente un tercio de la mortalidadmaterna se debe a abortos mal hechos. Y esto tiene que ver con derechos humanos.
–¿Y respecto del auge de la genética?
–Junto con su gran desarrollo de los últimos años,surgieron las preocupaciones sobre posibles usos que colisionen con la vigencia de los derechos humanos. Uno es la discriminación por razones genéticas, que se puede dar en el plano laboral o en el seguro de salud a partir de alguna susceptibilidad genética demostrable a través de pruebas genéticas. Por ejemplo, de parte de los seguros privados de salud que no cubren enfermedades preexistentes (y toda enfermedad genética lo es). En Estados Unidos varias empresas han intentado hacer pruebas genéticas a su personal a fin de detectar ciertas predisposiciones y afectarlos de diversos modos. En alguno debió intervenir el gobierno para que dieran marcha atrás. Hay muchos temas riesgosos en genética: la privacidad de la información genética, el tema del lucro, al patentamiento de genes. Hoy se están detectando genes, muchos de ellos vinculados a enfermedades, y las empresas o gobiernos o laboratorios lo primero que hacen es patentarlos. Creo que no es patentable el conocimiento y que patentar genes lleva a la inequidad.




 Cansancio,
estrés, fatiga y muchas de afecciones cotidianas tendrían su origen en
una incorrecta alineación de la columna vertebral, el lugar donde se
ubica el sistema nervioso central, que controla y coordina el resto de
los otros órganos. Con esta máxima, que de modo sintético explica que el
eje del cuerpo es la columna vertebral, la quiropraxia se ha convertido
en una de las especialidades de la medicina alternativa de mayor
crecimiento en los últimos años, no sólo en la Argentina sino también a
nivel mundial.
Cansancio,
estrés, fatiga y muchas de afecciones cotidianas tendrían su origen en
una incorrecta alineación de la columna vertebral, el lugar donde se
ubica el sistema nervioso central, que controla y coordina el resto de
los otros órganos. Con esta máxima, que de modo sintético explica que el
eje del cuerpo es la columna vertebral, la quiropraxia se ha convertido
en una de las especialidades de la medicina alternativa de mayor
crecimiento en los últimos años, no sólo en la Argentina sino también a
nivel mundial.